A punto de mediodía, Heriberto recogía y echaba en una jaba las fabulaciones que habían dejado los contadores, regadas como hojas de los árboles en el parque calabaceño, a fuer que Félix García se le adelantara en eso de acopiar crónicas. A la tía de Ileana ya no le quedaban papeletas para la próxima tanda de rodaje pueblerino en el antiguo cine Martí. La Buen Viaje se había dado su acostumbrado hartazgo de rutinas fílmicas. Moñigüeso iba rumbo al campanario de la iglesia católica, apresurado como el jorobado de Notre Dame. Y cuando las garzas de Lucía pretendían tomar el último vuelo de la jornada, la abogada Odalys Cruz mostraba una foto de Oílda, regalo de su abuela que era amiga de esta diva. La veneración recorría el predio y en tal estadio colectivo la jurista revelaba la instantánea de sublimes locuras.
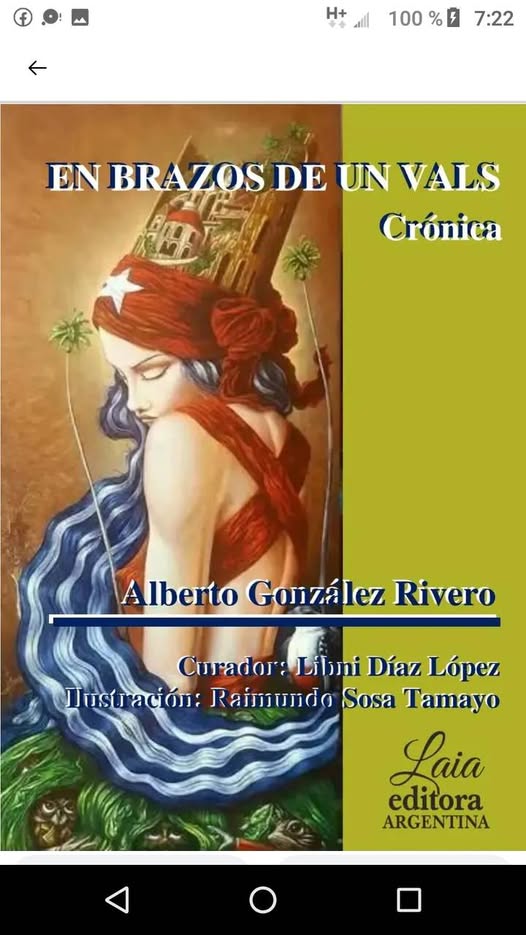
“Ella tenía hambre de amor y le ofrecimos tranquilizantes. Para la tristeza de no ser santos se le recomendó el psicoanálisis.”
Ernesto Cardenal.
Así me lo contaba mi abuela Lucrecia y yo escribí los recuerdos de cuándo ella me llevaba a ver a esa señora que al parecer se volvió loca por amor.
La foto en sepia de Oilda joven, hermosa, colgaba en la sala de la casa. Veíamos, al penetrar en el inmueble, que el marco con ribetes dorados no tenía la misma brillantez de cuando ella tocaba el piano con Clarissa y era una de las muchachas más apuestas del pueblo, procedente de una familia de posición económica solvente.
La historia de su desdicha, al ser rechazada por su novio a pocos días de consumarse el lazo matrimonial, era el motivo esencial de que se viera descolgado el cuadro de su altivez acostumbrada y la foto se iba marchitando a la par de la pérdida de lucidez y otrora rasgos femeninos seductores de la protagonista.
Las teclas del piano se anegaron en polvo y ni un atisbo de melodía percutía entre aquellas paredes, mientras la foto se seguía emborronando en el desasosiego de la novia que jamás se conformó con ceder el donaire de sus mejores tiempos. Por eso la flor de mar pacífico se le perfumaba en la oreja, y, a pesar de las ruinas en que se fue convirtiendo el domicilio, nadie pudo desatarla de su añejo aposento.
Oilda dormía muy poco y se pasaba el día dándose balancín en el sillón en la acera contigua a su casa que se despintaba en concordancia con el desconcierto de la moradora. A veces cantaba a los demonios que se querían llevar la silueta de un ángel.
El rostro juvenil en la instantánea se volvió antiguo y comenzó a trasladar lo antaño a los tiempos modernos.
Sacó los lujos de escaparates, closets, el abrigo de piel de armiño, carteras, vestidos anchos, tacones, collares, aretes.
La dama de porte y caminar cadencioso se afeitaba y se empolvaba exageradamente la cara, pues le salían vellos en el rostro y se lo enmascaraba para que las hormonas no borraran más la belleza atrofiada de la joven Oilda.
Ella echaba el vestuario y los artículos en carteras abarrotadas, unas colgadas a los hombros, otras sujetas a las manos, un verdadero anticuario donde sobresalían mantas, vasos de bacará, cerámica japonesa y otros objetos.
Una vez desapareció del pueblo (internada en un hospital en La Habana) y la gente no entendía que se secuestraran ciertas locuras, locuras que son patrimonio de las localidades y que nadie tiene derecho de contaminar. Cuando Oilda se escapó, el pueblo aclamó el regreso de la diva que arrebataba la quietud de sus habitantes.
Cuando volvió se siguió poniendo los pantalones color gris o azul ceñidos por encima de la cintura. El lujo se puso tan amarillento como la foto, y ella ya no exhibía los atuendos o las joyas que en un momento fueron la sensación demodé.
Entonces Oilda, sin perder el glamour a través de su diletante juego del destiempo, arrastraba como cascabeles jabas repletas de calderos, cucharas, tiras y trapos de todos los colores. Y lucía una sortija herrumbrosa, con una piedra azul de fantasía que desdoraba las gemas que ella ostentaba.
_ ¡Oilda, regálame algo! _ le decían los transeúntes que la veían con el trapeador que tenía tiras y mariposas atadas a la bayeta.
_ ¡De eso nada,regalao se murió_ murmuraba.
_!Oilda, regálame un peso!
_ ¡El bolsillo está negro…!
Andaba cada vez más desamparada, como en el cuadro desfigurado de color cielo plomizo. Los que ahora desvaloraban la pérdida de algunos de sus finos modales y elegancia en el vestuario, no eran justos con la novia abandonada, con la señora que compartía la comida con su jauría de gatos y que era invitada especial a la mesa de algunas familias.
El pelo negro y brilloso traslucía en el cuadro de la dama de alcurnia, imagen que se iba torciendo en el porte desaliñado y la feria de jabas repletas de bisuterías y cacharros. El balanceo en el mueble desteñido era tal vez la rémora para actualizar la obsesión en el espacio entre el alba y la madrugada.
El sol alumbraba el abrigo de piel de armiño que se enfundaba Oilda, se detenía para retocarse de nuevo el semblante y a los transeúntes les parecía que el cuadro con la foto de la pianista se estrellaba en el pavimento, los cristales se volvían polvo como los jirones de carteras, mantas, espumaderas, trapos…
Más desvencijada que nunca, tuvo que ser internada en el Asilo de Ancianos, en Sagua la Grande. Y de nuevo emigró la locura, se desgajaba más su esplendor de antaño, el recuerdo de sus padres, la casa, las madrugadas, su lucha contra los demonios. El cuadro con la foto se iba decolorando más, descolgado y puesto en la cabecera de la cama. Fue enterrada con la misma blusa que usaban las ancianas en el Asilo, se fue sin joyas, con el bolsillo negro y sin empaques comunes. No se sabe si pidió que le empolvaran el rostro para que no se demacrara la belleza de su verdadero semblante después de la muerte.
A cada rato se le escucha tocando el piano, se ve como se desfloran sillones, vestuarios, carteras, abrigos de piel, jabas, cucharas, trapeador y tiras. En ese ir y venir, la fragancia de mar pacífico ilumina la foto de Oilda en la opacidad del tiempo.

